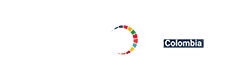Los refugios climáticos buscan salvar vidas durante las olas de calor urbanas
Desde Barcelona hasta Boston, pasando por Buenos Aires y Rosario, los veranos cada vez más intensos obligan a las ciudades a crear espacios para refrescarse. ¿Qué tan exitosos han sido?
 Cuando las temperaturas se disparan en Madrid, España, el centro cultural Círculo de Bellas Artes se convierte en un refugio climático donde la gente puede descansar en hamacas para escapar del calor (Imagen: Luis Soto/ ZUMA Press / Alamy)
Cuando las temperaturas se disparan en Madrid, España, el centro cultural Círculo de Bellas Artes se convierte en un refugio climático donde la gente puede descansar en hamacas para escapar del calor (Imagen: Luis Soto/ ZUMA Press / Alamy)
Por: Nadia Luna
El 28 de junio, Montse Aguilar barrió las calles de Barcelona durante siete horas bajo el sol, con temperaturas superiores a los 35 °C. Esa noche, mientras preparaba la cena, la empleada de limpieza le comentó a un amigo que había tenido calambres y dolores en el pecho. Veinte minutos después, se desplomó en su silla y falleció.
Su muerte provocó indignación en España, pero este tipo de tragedias serán cada vez más habituales a medida que el planeta se caliente.
La evidencia científica sobre los impactos del calor en la salud y su relación con el cambio climático es cada vez más contundente. En Europa y América Latina, el calor ya provoca miles de muertes cada verano, muchas de ellas atribuibles al calor adicional que provoca la crisis climática. En una región tan desigual como América Latina, la falta de acceso al agua potable y la atención primaria agravan los riesgos.
El impacto del calor se siente especialmente en las grandes ciudades que, por su densidad de edificios y la falta de zonas verdes, experimentan temperaturas más altas formando “islas de calor urbanas” donde las temperaturas son más altas que en las zonas circundantes. Ante esto, cada vez más ciudades están implementando redes de refugios climáticos: espacios que brindan confort térmico a cualquier habitante que necesite resguardarse del calor. Pueden ser abiertos, como parques, reservas y plazas, o cerrados, como museos, escuelas y centros comunitarios.
“Tener este tipo de espacios es absolutamente necesario porque estamos teniendo olas de calor cada vez más intensas y frecuentes”, explica Pilar Bueno Rubial, subsecretaria de Cambio Climático de la ciudad de Rosario en Argentina.
Algunas de las redes climáticas que han surgido en todo el mundo han tenido un gran éxito, mientras que otras han tenido dificultades para atraer usuarios.
Un informe de Greenpeace que analizó los refugios de 16 ciudades españolas encontró deficiencias como horarios de apertura limitados, áreas de descanso insuficientes y el hecho de que no todos los refugios son de acceso gratuito. Otros obstáculos son la dificultad de supervisar la eficacia y la relación costo-beneficio de las iniciativas, así como la comunicación adecuada de la existencia de los refugios.
Averiguar qué funciona y qué no es una tarea cada vez más urgente para investigadores y urbanistas.
Barcelona: de los centros de enfriamiento a los refugios climáticos
Barcelona fue la primera ciudad en crear una red formal de refugios climáticos en 2019. Sin embargo, Ana Terra Amorim-Maia, investigadora del Basque Centre for Climate Change, cuenta que la idea de abrir espacios para que la gente acuda en una situación de calor extremo ya existía en ciudades de países como Estados Unidos y Canadá, bajo el nombre de cooling centers (centros de enfriamiento).
“Barcelona aprendió del concepto de cooling centers, que estaban más destinados a poblaciones vulnerables, amplió el acceso a cualquiera que necesitara refugiarse del calor y los llamó refugios climáticos”, explica.
Hoy tienen 409 refugios climáticos en la ciudad, a los que se dirige a las personas si necesitan refrescarse. Entre ellos se incluyen bibliotecas, mercados, piscinas, museos y clubes deportivos.
 Hoy en día hay 409 refugios climáticos en Barcelona, entre los que se incluyen bibliotecas, mercados, piscinas y museos como el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes (Imagen: José Antonio Gil Martínez / Flickr, CC BY)
Hoy en día hay 409 refugios climáticos en Barcelona, entre los que se incluyen bibliotecas, mercados, piscinas y museos como el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes (Imagen: José Antonio Gil Martínez / Flickr, CC BY)
Un desafío que tuvieron fue llegar a barrios más vulnerables que carecían de espacios públicos. Otro reto fue la difusión. Según un relevamiento realizado por Terra Amorim-Maia en un barrio popular (La Prosperitat), en 2022 solo el 15% de las personas encuestadas los conocía, mientras que en 2023, apenas llegaban al 30%, según otra encuesta realizada por el ayuntamiento.
“Así, en un año, el porcentaje de la población que conocía su existencia se había duplicado aproximadamente, pero aún había un 70% que no sabía nada de ellos”, dijo la investigadora. “Los inmigrantes, principalmente quienes provenían de países del Sur Global, tenían siete veces menos probabilidad de haber escuchado sobre la red de refugios climáticos”.
Las mujeres resultaron ser quienes más los necesitan. “Los hombres hacen recorridos más directos, de la casa al trabajo, mientras que las mujeres hacen un zigzag por la ciudad, por los roles de cuidado que les caen. Entonces van a llevar a los niños al colegio, luego pasan por la farmacia, van al mercado y así”, agrega.
Respecto a la relación costo-beneficio, indica que no hay estudios que lo cuantifiquen pero como son espacios que requieren poca adaptación, y teniendo en cuenta el servicio que brindan, no hay dudas de que “el beneficio existe”.
Boston: muchos refugios, poca concurrencia
En los últimos años, los veranos en la ciudad de Boston, en el noreste de Estados Unidos, no solo han sido más cálidos, sino también más húmedos, con cuatro o cinco olas de calor por temporada.
 Las zonas de juegos acuáticos gratuitas para niños (y adultos) forman parte de la red de centros de refrigeración de Boston. Sin embargo, la gente suele preferir refrescarse en sus propios hogares, según afirma una experta (Imagen: City of Boston / City of Boston Heat Plan)
Las zonas de juegos acuáticos gratuitas para niños (y adultos) forman parte de la red de centros de refrigeración de Boston. Sin embargo, la gente suele preferir refrescarse en sus propios hogares, según afirma una experta (Imagen: City of Boston / City of Boston Heat Plan)
Mientras Barcelona aprendió de las experiencias de América del Norte, Boston, a su vez, aprendió varias cosas de Barcelona para mejorar su propia red de cooling centers, afirma Zoe Davis, jefa de proyectos de la Oficina de Resiliencia Climática de Boston.
Una de ellas fue sumar parques a la red, ya que los cooling centers se caracterizaban por ser edificios públicos. Otros espacios que fueron agregando fueron bibliotecas públicas y juegos acuáticos de uso libre.
Pero, ¿qué se sabe de quiénes y cuántos los utilizan? “Esa es probablemente una de las preguntas más difíciles que hemos buscado responder en los últimos dos años. Tenemos un proceso de registro para llevar un control, pero es algo básico”, considera Davis.
Mientras continúan trabajando en una metodología que pueda registrar mejor la concurrencia, Davis comenta algunas observaciones. “Hemos escuchado que los ciudadanos de Boston prefieren mantenerse frescos en sus casas. Nos han llegado reportes de que hay una subutilización”, cuenta.
Ahora, se están instalando techos verdes en las paradas de autobús para reducir el impacto del calor y acercar más refugios a las personas.
 Boston ha instalado techos verdes, compuestos por un manto de suculentas, en muchas de sus paradas de autobús como forma de reducir la exposición al calor de los usuarios del transporte público (Imagen: City of Boston)
Boston ha instalado techos verdes, compuestos por un manto de suculentas, en muchas de sus paradas de autobús como forma de reducir la exposición al calor de los usuarios del transporte público (Imagen: City of Boston)
Patricia Fabian y Jonathan Lee son investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston y forman parte de B-COOL, una iniciativa conjunta con el gobierno local para monitorear la temperatura en distintos barrios.
“Está claro que debemos tener opciones para la gente que no tiene aire acondicionado en sus casas, pero es súper difícil ver el impacto que la medida tiene en la salud”, señala Fabian, y agrega que ellos han realizado estudios evaluando las características de los centros pero falta evidencia sobre su eficacia.
En tanto, Lee adelanta que están trabajando junto al gobierno de la ciudad para analizar más en detalle el presupuesto destinado a los refugios. El balance que hacen a priori es que se están gastando muchos recursos para una medida que no está teniendo el público esperado.
¿Fracaso o éxito?
En Chelsea, una ciudad separada de Boston por el río Mystic, también la experiencia con los cooling centers ha sido en gran medida fallida. El primer centro se abrió en una escuela a principios de esta década.
Cuando se inauguró, se llevó a cabo una prueba de tres días en la que solo una familia lo utilizó en un día. Luego se abrieron más refugios, pero tampoco lograron atraer a un gran número de personas.
Flor Amaya, directora de Salud Pública de la ciudad, cuenta que luego de esa experiencia decidieron abrir refugios en espacios que la gente suele frecuentar y en los que hay actividades para hacer, pero aun así no logran captar gran audiencia.
“Las personas tienden a ir a espacios con los que ya tienen un vínculo. Si eso no está, es difícil que digan ‘voy a ir allí nada más para utilizar el aire acondicionado y refrescarme’”, reflexiona Amaya.
A pesar de ello, Chelsea planea continuar con la iniciativa por el momento.
Dos ciudades en las que los refugios han funcionado bien son Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, al sureste, y Phoenix, en el estado de Arizona, al suroeste.
En el primer caso, como es una ciudad con apagones recurrentes debido a los huracanes, la organización Together New Orleans impulsó la iniciativa Community Lighthouse (Faro Comunitario), una red de edificios equipados con paneles solares que sirven también como refugios climáticos. Ya hay 15 “faros” y quieren llegar a los 500.
 En Phoenix, una red de refugios, incluido este, ofrece camas y aire acondicionado a las personas que viven en las calles de la ciudad durante las olas de calor (Imagen: Eduardo Barraza / ZUMA Press / Alamy)
En Phoenix, una red de refugios, incluido este, ofrece camas y aire acondicionado a las personas que viven en las calles de la ciudad durante las olas de calor (Imagen: Eduardo Barraza / ZUMA Press / Alamy)
En tanto, la ciudad de Phoenix está situada en medio del desierto y tiene una red de refugios que la población usa bastante. “Hay mucha gente que vive en las calles y que no tienen adónde ir cuando hace mucho calor. Creo que en Phoenix lograron acoger a esa población vulnerable mejor que en otros lugares”, señala Lee.
Buenos Aires: la sencillez ante todo
Uno de los primeros países latinoamericanos en implementar refugios climáticos para paliar los impactos del calor fue Argentina y lo hizo en dos de sus ciudades más populosas: la Ciudad Buenos Aires, con una red de 69 refugios, y Rosario, con 87.
Patricia Himschoot, gerenta de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta que el proyecto comenzó en 2017, en una charla con gente de Barcelona y Bogotá durante un evento de la Red C40, una red global de ciudades unidas frente al cambio climático.
“No los llamábamos refugios climáticos pero hablábamos de un lugar donde la gente pueda ir cuando hace mucho calor”, recuerda.
La red de Buenos Aires tiene espacios abiertos y cerrados, como museos, parques, bibliotecas y reservas naturales. Todos están identificados con un cartel y se chequea que tengan características mínimas, como el confort térmico.
 La Reserva Ecológica Costanera Sur forma parte de un número cada vez mayor de refugios climáticos en Buenos Aires. Se están llevando a cabo talleres de participación ciudadana para escuchar las necesidades locales, mientras que las autoridades municipales trabajan para ampliar la red (Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
La Reserva Ecológica Costanera Sur forma parte de un número cada vez mayor de refugios climáticos en Buenos Aires. Se están llevando a cabo talleres de participación ciudadana para escuchar las necesidades locales, mientras que las autoridades municipales trabajan para ampliar la red (Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Actualmente trabajan en ampliar la red y han realizado talleres de participación ciudadana para escuchar sus necesidades. “También se lo ofrecimos a varias empresas pero todavía no se animan”, comenta Himschoot.
En la ciudad de Rosario, situada en la provincia de Santa Fe, la idea surgió en 2022. Primero los llamaron “centros de amortiguación” y estaban pensados para resguardar a personas en situación de calle, pero luego de conocer la experiencia de España, ampliaron el público y cambiaron la denominación a refugios climáticos.
La primera temporada (2023-2024) constó de 25 refugios, todos en edificios públicos con elementos básicos mínimos: que sea de acceso libre y cuente con agua potable, área de descanso e información sobre la crisis climática. Para la segunda temporada (2024-2025), los organizadores de los refugios añadieron casi 50 espacios verdes e incorporaron bebederos de agua potable para mascotas en algunas zonas.
“Hicimos una evaluación sobre qué había funcionado y qué no, pero vimos que hubo una concurrencia muy importante [en ambas temporadas]”, cuenta Bueno Rubial, subsecretaria de Cambio Climático de la ciudad. Ahora están trabajando para ampliar la cobertura en los barrios más vulnerables y mejorar la recolección de datos sobre su uso.
Otra ciudad argentina que está empezando a trabajar en su red de refugios es Mendoza. Investigadoras del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) están construyendo un prototipo para instalar 12 refugios climáticos en distintos puntos de la ciudad. Mientras que otras ciudades han utilizado edificios y espacios ya existentes, estos refugios serán estructuras nuevas de 2×2 metros, similares a las paradas de buses.
Están diseñados para que puedan sentarse dos adultos y dos niños, además de cuatro adultos de pie, y cuentan con una fuente de agua potable y capacidad para cargar teléfonos celulares. Los investigadores están considerando fabricarlos con materiales reciclados y esperan tener el primer prototipo listo para el próximo verano.
“La idea era sumar espacios que permanezcan abiertos sin restricción de horarios”, explica Belén Sosa, investigadora del CONICET y una de las impulsoras del proyecto, que cuenta con financiamiento de la Municipalidad de Mendoza. “Acá los picos de uso van a ser en el horario de la siesta, que es cuando las reparticiones públicas están cerradas”, agrega Silvina López, coordinadora de Ambiente del municipio.
“Creemos que la iniciativa tiene potencial para ser replicada en distintos territorios”, afirma Julieta Villa, jefa del Departamento de Gestión Climática de la ciudad de Mendoza.
Otras ciudades latinoamericanas que están implementando sus refugios para el calor son Santiago de Chile, con una red de 35 espacios que incluye edificios municipales, parques y cuarteles de bomberos; y Medellín, en Colombia, que diseñó un sistema de espacios verdes y jardines verticales que atraviesan espacios densamente poblados.
 Residentes de Medellín, Colombia, disfrutando de uno de los muchos corredores verdes instalados en el corazón de la ciudad para reducir el calor urbano (Imagen: Daniel Romero / VWPics / Alamy)
Residentes de Medellín, Colombia, disfrutando de uno de los muchos corredores verdes instalados en el corazón de la ciudad para reducir el calor urbano (Imagen: Daniel Romero / VWPics / Alamy)
La adaptación salva vidas
Para los y las expertos consultados, es fundamental que cada vez más ciudades se animen a implementar sus redes de refugios. “Es una medida que permite democratizar un derecho: el de poder habitar las ciudades, sin que eso dependa de lo que cada uno tenga en sus viviendas”, apunta Sosa.
Varias lecciones se pueden extraer de las experiencias en marcha.
“Cualquier ciudad puede hacerlo con la información y los recursos que ya están disponibles”, dice Bueno. “¿Y por qué deben hacerlo? Porque la adaptación salva vidas y eso es algo que nos tenemos que grabar en un contexto de crisis climática”.
A medida que el mundo continúa calentándose, cada vez más personas necesitarán algún tipo de refugio para cuidar su salud.
Fuente: DIALOGUE EARTH