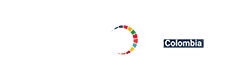Las Cortes hablan: no hay justicia sin sostenibilidad
 Foto: John Jairo Bernal
Foto: John Jairo Bernal
Por: Alicia Lozano Vila
Los últimos meses han sido decisivos para la sostenibilidad y la justicia ambiental. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica en la que afirma que los Estados tienen obligaciones legales frente al cambio climático. Este dictamen se hizo a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas e impulsado por estudiantes de Vanuatu, un país insular del Pacífico Sur en Oceanía. El resultado no es simbólico: marca un nuevo estándar jurídico global. La protección ambiental ya no es voluntaria ni marginal, sino un deber legal.
Simultáneamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de Colombia y Chile y mediante uno de los procesos más participativos en su historia, también emitió una opinión consultiva. En ella se ofrecen lineamientos claros a los Estados para enfrentar la emergencia climática adoptando medidas urgentes y proporcionales. Se consolida así un marco internacional de justicia ambiental que impacta no sólo a gobiernos, sino a empresas, instituciones financieras y ciudadanos.
Cabe resaltar que Colombia ha sido pionera en actuaciones judiciales frente a la naturaleza y el clima. Solo para mencionar algunas, en 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, ordenando su protección y restauración con participación activa de las comunidades. Hace apenas unos días, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió la licencia ambiental para actividades mineras en Santurbán, citando riesgos graves para el ecosistema y para el derecho humano al agua.
Estas decisiones confirman que el derecho ambiental está evolucionando: la justicia no solo resuelve conflictos, también traza el rumbo. Las implicaciones son profundas.
 Foto: Jorge William Sánchez
Foto: Jorge William Sánchez
Para el Estado colombiano, esto implica traducir los compromisos internacionales en políticas públicas coherentes, integradas y vinculantes. Supone proteger ecosistemas estratégicos como páramos, ríos y bosques, no como barreras al desarrollo, sino como el fundamento del bienestar colectivo, presente y futuro.
Para el sector productivo y financiero, el mensaje es de anticipación. En los mercados globales, las decisiones judiciales y regulatorias comienzan a evaluar el desempeño climático y de naturaleza con el mismo rigor con el que se analiza el cumplimiento fiscal o laboral. Adoptar estándares (GRI, SASB, TCFD, TNFD, entre otros), aplicar análisis de doble materialidad, dialogar con los grupos de interés y alinear el propósito corporativo con la sostenibilidad, ya no son ventajas reputacionales: son parte de la nueva normalidad empresarial.
Hay dos mensajes importantes. El primero: estas decisiones judiciales nacen de la ciudadanía, de comunidades, jóvenes y organizaciones que exigen cambios reales y ser escuchados. El segundo: mirar hacia afuera es clave para anticiparse. Lo que dictan hoy las cortes en La Haya, San José, Bucaramanga o Bogotá, anticipa lo que será exigible mañana.
En este nuevo contexto, el rol de instituciones como el Instituto Humboldt es más relevante que nunca. Nuestra labor, como puente entre la ciencia, la política pública y los sectores productivos, es aportar el mejor conocimiento para conectar con las decisiones de inversión, uso del suelo y políticas sectoriales porque entendemos que la sostenibilidad no es un discurso: es una arquitectura práctica que necesita fundamento técnico, compromiso político y acción conjunta.
La sostenibilidad es, sobre todo, un acto de responsabilidad intergeneracional. Y aunque muchos de estos mensajes no son nuevos, cuando las cortes hablan, el mundo escucha. Y lo que dicen hoy es contundente: no habrá justicia sin sostenibilidad
Fuente: EL ESPECTADOR