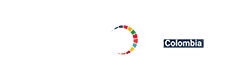La defensa del agua, una prioridad para los santandereanos
 Reserva Biológica Cachalú en Santander. / Foto: Eliana Garzón
Reserva Biológica Cachalú en Santander. / Foto: Eliana Garzón
El Encuentro por el Agua y la Energía Renovable 2025, realizado en Bucaramanga, puso sobre la mesa la necesidad urgente de comprender mejor las dinámicas locales del agua y de proteger ecosistemas clave como páramos, humedales y bosques altoandinos, ante los crecientes desafíos de escasez y contaminación.
A comienzos de los años 80, en Ocaña, Norte de Santander, los barrios Santa Clara, José Antonio Galán y Bermejal Urbano vivían una situación que hoy todavía se repite en muchas regiones del país: la falta total de agua potable y la indiferencia institucional. Fue entonces cuando surgió un líder: Cristóbal Navarro, quien movilizó a la comunidad para hacer lo impensable: construir su propio acueducto. El 18 de julio de 1985 nació la Asociación de Amigos Usuarios del Acueducto Independiente (ADAMIUAIN), bajo el lema “Unidos todos, todo lo lograremos”.
Visiblemente emocionado, Gustavo Adolfo Ibáñez Sánchez, miembro fundador de la asociación, narró que, sin recursos, pero con esperanza, 10 familias hipotecaron sus viviendas para iniciar la obra. “En menos de dos años teníamos bocatoma, tanque, y más de 5 km de tubería. En 1987, el agua llegó por primera vez a nuestras casas”. Para entonces crearon una tarifa solidaria con base en la capacidad económica de cada familia, pero en 1994, con la Ley 142, se vieron en la obligación de aplicar una estratificación genérica que desconoce sus realidades.
En 1991 enfrentaron otra amenaza: la disminución del caudal por verano. “Decidimos proteger los nacimientos de agua y los bosques, comprando predios con mucha dificultad económica para crear nuestra propia reserva forestal, financiada por una tarifa de reforestación. Así nacieron nuestros guardabosques comunitarios que hoy en día sostienen nuestro proyecto”, contó Ibañez.
Hoy, la asociación presta servicio de agua a más de 1440 familias, con infraestructura propia: planta de tratamiento, redes, una reserva viva, escenario deportivo y personal administrativo y operativo capacitado.
 Conversatorio durante el Encuentro del Agua en Bucaramanga. Foto: Norbey Tarazona
Conversatorio durante el Encuentro del Agua en Bucaramanga. Foto: Norbey Tarazona
Con esta historia como telón de fondo, inició el último encuentro regional por el agua en Bucaramanga – el encuentro nacional en Bogotá será el próximo 9 de noviembre -, un espacio de diálogo entre varios actores, organizado por más de 14 años por El Espectador, Isagen, WWF Colombia y The Nature Conservancy (TNC). En esta versión 2025, los encuentros han buscado identificar acciones concretas que contribuyan al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, especialmente en torno al ordenamiento del territorio alrededor del agua.
El agua en los santanderes: una abundancia vulnerable
Si bien es un territorio abundante en patrimonio hídrico, como demuestran las circunstancias que logró superar ADAMIUAIN, los santanderes se enfrentan a los desafíos de la variabilidad climática: El Niño reduce lluvias y genera riesgo de desabastecimiento en cerca de 34 municipios de Santander, mientras que Norte de Santander enfrenta riesgos tanto en temporada seca como en lluvias por insuficiente oferta hídrica.
La gestión del agua en Santander hoy está estructurada bajo una lógica integral que articula planificación técnica, participación ciudadana, monitoreo y cooperación técnica; sin embargo, como se abordó en el encuentro, es urgente aterrizar los instrumentos de planificación al territorio que apunten a transformaciones estructurales a mediano y largo plazo, y no solo a soluciones técnicas.
“Debemos fortalecer la planificación hidrológica regional, integrando fenómenos climáticos, calidad y eficiencia”, dijo Catalina Rey, la jefe de gestión social y ambiental de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.
El encuentro abordó problemas persistentes como la ausencia de plantas de tratamiento (PTAR) en cerca del 50% de los municipios de Santander —48 de los 87 municipios del departamento no cuentan con PTAR funcionando—, lo cual provoca vertimientos directos en río y quebradas, con riesgo para la salud humana y ecosistemas como páramos, humedales, nacimientos y bosques de galería.
Uno de los focos más preocupantes es el Magdalena Medio, donde la contaminación de humedales, ríos y quebradas se debe, principalmente, a vertimientos domésticos sin tratamiento, actividades extractivas (como hidrocarburos y minería), ganadería extensiva y agroquímicos. Aunque existen esfuerzos de restauración de ecosistemas y monitoreo participativo, como los impulsados por comunidades de pescadores y organizaciones ambientales, estos aún no logran revertir el deterioro acumulado.
En las zonas de páramo, los riesgos son especialmente altos. En Santurbán y Berlín, las fuentes hídricas también están siendo afectadas por la minería, residuos sólidos y desagües mal manejados desde centros poblados. Estos impactos ponen en riesgo la capacidad de los páramos de regular el ciclo hídrico, filtrar agua y sostener la biodiversidad endémica.
Según la CDMB, del Páramo de Santurbán depende el abastecimiento de agua de más de dos millones de personas en Bucaramanga, Cúcuta y otros municipios. A pesar de su evidente valor ambiental y social, el páramo sigue bajo amenaza por intereses mineros, incendios forestales y la falta de una delimitación final que garantice su protección con base científica y socialmente legítima.
En Norte de Santander, los humedales del Catatumbo —como el sistema de Palmarito— también enfrentan presiones por sedimentación, ganadería y deforestación. Allí, la pérdida de calidad del agua compromete no solo la función ecológica, sino los medios de vida de comunidades rurales e indígenas que dependen directamente de estos ecosistemas.
Aunque se han dado pasos importantes, como la creación de distritos de manejo integrado, la implementación de planes de restauración y la cartografía de nuevos humedales, estos esfuerzos siguen fragmentados y no siempre logran frenar el avance de la frontera agroindustrial ni el deterioro acumulado por décadas.
En ambos departamentos, la situación se agrava por una coyuntura climática desafiante. Las sequías provocadas por El Niño han reducido drásticamente los caudales de muchas fuentes hídricas, mientras los incendios forestales, cada vez más intensos y frecuentes, han arrasado zonas de alta montaña, donde nacen los ríos. Esta crisis climática pone en evidencia la fragilidad de los ecosistemas, pero también la urgencia de fortalecer su manejo, restauración y protección efectiva.
De acuerdo con Emiliana Pino Torres, directora territorial de Parques Nacionales Naturales en la territorial Andes Nororientales, “la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el territorio continúa siendo una prioridad. Con ellas se deben priorizar las zonas a intervenir en restauración ecológica. Debemos hacer un esfuerzo en consolidar incentivos económicos que garanticen recursos tecnológicos, humanos y financieros para una conservación que permita proyectos de vida estables para las comunidades”.
Por su parte, el Sistema Regional de Áreas Protegida (SIRAP) Andes Nororientales, con participación activa de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, representa un pilar estructural en la protección, gestión y gobernanza de ecosistemas clave en Santander que ha aportado en este propósito, a través de procesos técnicos, institucionales y comunitarios articulados entre entidades regionales y nacionales.
Sin embargo, tiene hoy un reto urgente: pasar de la planificación y declaración de áreas protegidas a una protección efectiva, participativa y adaptativa, con poder real para contrarrestar las amenazas territoriales.
“Si no logramos esa articulación entre investigación, normativa y acción local, corremos el peligro de perder el valor ecológico y social que estas áreas representan para millones de personas”, dijo Diana Marcela Sánchez, docente de la Universidad Industrial de Santander, UIS. El SIRAP ahora abarca 8 159 km² dentro de Santander, sumando a su gestión páramos, humedales y bosques estratégicos.
Una de las propuestas que tuvo más acogida en el Encuentro por el agua fue la de crear mecanismos para estandarizar la información sobre ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques altoandinos y zonas semiáridas como el Chicamocha.
Sumar alternativas para cuidar el agua y asegurar la energía
Más allá del agua, otro tema central del encuentro fue el energético. La Central Hidroeléctrica Sogamoso, operada por ISAGEN, es uno de los pilares del sistema energético colombiano. Con una capacidad instalada de 820 MW y una producción promedio de más de 5.000 GWh anuales, esta infraestructura abastece cerca del 10 % de la energía nacional y ha sido clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico durante la última década. Su embalse, Topocoro, con 4.800 millones de metros cúbicos de capacidad, también cumple funciones importantes de regulación hídrica.
 Los participantes en el encuentro coincidieron en que la transición energética de Santander pasa por valorar lo que ya funciona y construir sobre ello un nuevo equilibrio entre generación, agua, naturaleza y territorio. Foto: Norbey Tarazona
Los participantes en el encuentro coincidieron en que la transición energética de Santander pasa por valorar lo que ya funciona y construir sobre ello un nuevo equilibrio entre generación, agua, naturaleza y territorio. Foto: Norbey Tarazona
Sin embargo, los eventos climáticos extremos, como el reciente fenómeno de El Niño, han mostrado que, incluso, proyectos de esta magnitud pueden enfrentar limitaciones frente a la variabilidad del clima. Esto no significa renunciar a la hidroelectricidad, sino complementarla con nuevas fuentes renovables como la solar, la biomasa y las pequeñas centrales hidroeléctricas de bajo impacto. Una matriz energética más distribuida, resiliente y diversificada no sólo fortalecería la seguridad energética del país, sino que permitiría aliviar la presión sobre los grandes embalses, asegurando un mejor equilibrio entre generación, sostenibilidad ambiental y bienestar comunitario.
Este proceso necesita un fortalecimiento del marco regulatorio, lo cual implica actualizar incentivos, remover barreras normativas para los proyectos comunitarios o descentralizados, facilitar el acceso a redes y garantizar una planificación territorial que reconozca límites ambientales y sociales. Además, como se concluyó en el encuentro, es fundamental que las reglas incentiven proyectos que no solo generan energía, sino que contribuyan a la conservación de los ecosistemas y al bienestar colectivo.
De acuerdo con Enrique Vargas Luna, director minero energético de la Gobernación de Santander, “en el departamento debemos seguir trabajando de manera articulada entre los distintos actores para aterrizar soluciones energéticas efectivas, que respondan de manera efectiva a las necesidades de los territorios”.
Los participantes en el encuentro coincidieron en que la transición energética de Santander pasa por valorar lo que ya funciona y construir sobre ello un nuevo equilibrio entre generación, agua, naturaleza y territorio.
Así, Santander se perfila como una región que puede liderar la transición energética justa del país, combinando su capacidad instalada con innovación, participación y responsabilidad ambiental.
Fuente: EL ESPECTADOR