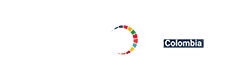El proyecto de bonos de carbono que defraudó a 22 comunidades indígenas en la Amazonía
En la Amazonía colombiana, una asociación indígena decidió terminar anticipadamente un proyecto de venta de créditos de carbono que firmó con una empresa multinacional debido a que no se cumplieron los objetivos de conservación y no hubo transparencia con las ganancias. Hoy sus bosques siguen en riesgo ante la deforestación y las economías ilegales.
Por: Esteban Tavera
 La comunidad indígena que habita el resguardo Ticoya vive principalmente de la pesca, la agricultura y la caza.
La comunidad indígena que habita el resguardo Ticoya vive principalmente de la pesca, la agricultura y la caza.
Foto: Esteban Tavera
En noviembre de 2023 las autoridades indígenas que se agrupan en Aticoya - que es la autoridad civil y política en el Resguardo Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño, al sur de la Amazonía colombiana - decidieron ponerle fin unilateralmente a un proyecto REDD+ que había comenzado en diciembre de 2010 y que debía desarrollarse hasta 2030.
La razón para que las autoridades tradicionales tomaran esa decisión es que el proyecto firmado con la empresa multinacional de origen Suizo South Pole nunca cumplió los objetivos que se propuso, ni siquiera con el más básico de todos, que era frenar la deforestación en las 131.531,7 hectáreas de bosques densos que fueron incluidas en la iniciativa. Pero también justificaron su decisión en que no hubo suficiente transparencia por parte de la multinacional al momento de distribuir las ganancias generadas por la venta de créditos de carbono.
“Aquí se nos presentó una empresa y nos prometió un buen pago por conservar la selva. Ellos siempre hablaban de que en el mercado nacional podríamos obtener pagos de 9 mil a 12 mil pesos por cada bono de carbono (entre 2 y 3 dólares), y si se hacía a nivel internacional, ya sería un promedio de 19 mil a 23 mil pesos (entre 5 y 7 dólares); pero eso nunca se dio. Se aprovecharon de la inocencia de nosotros como pueblos indígenas”, cuenta Albino Ríos Laulate, quien fue autoridad indígena, o kuraka, de la comunidad San Juan del Socó, de Puerto Nariño.
Los proyectos REDD+ o de “Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal”, son iniciativas que ofrecen créditos de carbono a países o empresas que sean grandes emisores de CO₂ a cambio de capturar o evitar emisiones a través de proyectos que conserven grandes áreas de bosque. Este tipo de negocios hacen parte del mercado de bonos o créditos de carbono, que son un mecanismo de financiamiento climático contemplado en el Acuerdo de París, específicamente en su Artículo 6.
Según consta en este documento presentado por South PoleSouth Pole a la plataforma Global Carbon Trace, el proyecto de Mitigación Forestal Resguardo Ticuna, Cocama y Yagua definió cinco líneas estratégicas: recuperación y rehabilitación de bosques, proyectos productivos y empresariales agropecuarios sostenibles, fortalecimiento de la seguridad alimentaria por medio de sistemas productivos tradicionales (chagras), y monitoreo y fortalecimiento de la gobernanza.
“Pero nosotros nunca logramos desarrollar ninguno de esos objetivos porque la plata era muy poca. Lo que nos llegaba lo distribuíamos entre las 22 comunidades que hacen parte del resguardo. Nunca vimos las garantías para llevar a cabo nada de esto”, dice Aleksis Damancio Silva, secretario general de Aticoya.
“No es plata suficiente para cuidar la selva”
Puerto Nariño está tan cerca de la frontera con el Perú que en muchos de sus restaurantes se ofrecen platos que mezclan la cocina peruana con los alimentos tradicionales de Colombia. En los supermercados y pequeñas tiendas son muy comunes los productos de las marcas peruanas y varias comunidades indígenas que habitan al borde de los ríos Amazonas o Loretoyacu prefieren ir a hacer sus consultas médicas al país vecino, porque está más cerca.
Transportarse por estos territorios no es cualquier tarea. Lo mejor es usar transporte fluvial, a través de alguno de los dos ríos que bañan a Puerto Nariño porque la otra alternativa sería caminar en medio de la selva. Acá no hay carros ni motos. El único sonido proveniente de automotores es el de las pequeñas embarcaciones que usan las comunidades para moverse de un lugar a otro y que funcionan con gasolina.
Ovidio Maceo es indígena ticuna, vive en la comunidad de Naranjales, a orillas del río Amazonas, y hace parte de la Guardia Indígena; un cuerpo civil que se encarga de mantener el orden público en los territorios administrados por autoridades ancestrales.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la deforestación sigue siendo un tormento para las comunidades y los bosques. Solo en 2023 se perdieron 77.124 hectáreas en la Amazonía colombiana.
Por eso el proyecto REDD+ tenía el gran reto de preservar el bosque, que está muy amenazado por intereses externos. Justamente, una de las principales responsabilidades de la guardia indígena es monitorear y patrullar el territorio para evitar la deforestación en estas tierras, que son un bien colectivo. Esto lo hacen con sus pequeños botes equipados con un motor, que aquí llaman “peque-peque”, y sin armas, solo acompañados por un bastón de madera.
 Los bosques y ríos de Puerto Nariño siguen estando en riesgo ante las economías ilegales y los múltiples intereses económicos que hay sobre la selva amazónica. Foto: Esteban Tavera
Los bosques y ríos de Puerto Nariño siguen estando en riesgo ante las economías ilegales y los múltiples intereses económicos que hay sobre la selva amazónica. Foto: Esteban Tavera
“La principal razón de la deforestación en el Amazonas es el narcotráfico”, sentencia Maceo. Agrega que para ellos, como guardias indígenas, es muy peligroso monitorear el territorio ante el ingreso de economías ilegales porque esa labor podría conllevar graves retaliaciones. “Es un riesgo porque a uno ya lo tienen identificado y ellos pueden saber en dónde está uno todo el tiempo”, cuenta.
A esto se suma que patrullar un territorio de 131.531,7 hectáreas es muy costoso. Al depender de la gasolina, que hasta esta región solo puede llegar por avión, deben pagar un precio alto por el combustible que el proyecto nunca logró financiar.
Según el secretario Damancio, a la comunidad llegaron dos pagos provenientes de South Pole de cerca de 150 millones de pesos (alrededor de 37.000 dólares). Este dinero se dividía en partes iguales entre las 22 comunidades que hacen parte del resguardo y de ahí, a su vez, se distribuía en el número de familias que componen cada comunidad.
Juan Gabriel Gómez es indígena ticuna y ejerce como secretario de la comunidad de Santa Clara, que está a un costado del lago Tarapoto. Recuerda que cuando inició el proyecto en esa comunidad se proyectó el objetivo de reforestar con mil quinientas plántulas. “A partir de eso nos pagaron cuatro millones de pesos (mil dólares) y eso se repartió entre las 40 familias que reforestaron. A nuestra familia le tocó 200 mil pesos (50 dólares)”, afirma Gómez y agrega que a lo largo de los 12 años del proyecto ese tipo de pagos se hicieron dos veces. Es decir, en total su familia recibió cerca de 400 mil pesos (100 dólares).
Y experiencias de ese tipo hay muchas más en la comunidad. Arturo Candamil Peña es pescador, cazador y agricultor indígena de la comunidad Tres Esquinas Boyahuarzú, una de las que está más cerca de la frontera con Perú y de los bosques primarios. Él cuenta que también se dedicó a las labores de reforestación y dice que por su trabajo recibió dos pagos, provenientes de South Pole, de cerca de 250 mil pesos (62 dólares).
“Con eso compré algunas cositas para la casa: aceite, arroz… lo que no se produce. Pero no alcanzó para nada más”, cuenta Candamil. Ese ingreso no logra sustituir lo que gana una de las personas que en esta comunidad se dedican a deforestar. “Aquí la deforestación nunca paró. Las personas que se dedican a cortar madera viven de eso”, comenta.
Pero la deforestación no solo ocurre como una fuente de ingreso para algunas personas. En estas comunidades casi todo está construido con madera: las casas, las iglesias, las escuelas, restaurantes y puestos de salud.
Henry Silvano, quien es hoy la autoridad política de la comunidad Tres Esquinas Boyahuarzú, comenta que para ellos fue imposible sostener el modelo de sustitución. “La intención era ocupar a esa población para que ya no se ponga a deforestar sino mantenerlos ocupados en otras actividades, que podrían ser la reforestación o mantenerlos vigilantes de que nadie deforestara. Eso se logró solo en una mínima parte y por eso todos quedamos decepcionados”, explica Silvano
Pero ese no fue el único foco de decepción para estos pueblos. Una de las líneas de acción del proyecto era fortalecer proyectos de negocios sostenibles para que las familias que habitan el Resguardo fortalecieran sus economías. “Yo me pregunto, ¿es suficiente recibir 120 o 150 millones de pesos (cerca de 37 mil dólares) para cumplir con esos objetivos en 22 comunidades? Por ejemplo, yo no puedo hacer un proyecto de piscicultura en mi comunidad porque, por muy pequeño que sea, necesito al menos unos 90 millones de pesos (22 mil dólares) y eso solo hablando de una comunidad. Entonces, yo no podía poner a trabajar a mi gente por esa plata”, sostiene Damancio.
 El desgastante proceso que significó el cierre unilateral del proyecto REDD+ en Aticoya, ha representado un impacto negativo en la credibilidad de la organización indígena. /Esteban Tavera Foto: Esteban Tavera
El desgastante proceso que significó el cierre unilateral del proyecto REDD+ en Aticoya, ha representado un impacto negativo en la credibilidad de la organización indígena. /Esteban Tavera Foto: Esteban Tavera
La comunidad dividida tras la salida del proyecto
La finalización del proyecto REDD+ fue un proceso largo y desgastante para la comunidad. Todo inició en 2020 cuando algunas autoridades indígenas comenzaron a desconfiar del dinero que les estaba llegando a la cuenta bancaria de Aticoya y entonces decidieron convocar a un Congreso Wone, que es la máxima autoridad decisoria en el resguardo.
“En ese Congreso yo creí en el equipo de South Pole y les ayudé. Cuando las autoridades indígenas les hicieron un llamado muy serio, yo me la jugué por este proceso. Eso hizo que mi imagen quedara por el suelo. Hoy mi imagen está en el piso”, cuenta Damancio, que es una de las caras más visibles de Aticoya ante las comunidades.
Luego de eso llegó un segundo pago de la empresa y las autoridades indígenas mantuvieron su desconfianza, por lo que el 16 de noviembre de 2023, decidieron ponerle punto final a la relación con South Pole.
Hasta ahora, las autoridades indígenas reunidas en Aticoya no tienen pruebas de que la empresa multinacional haya hecho un uso indebido de las ganancias generadas por el proyecto REDD+, pero para algunos esta situación sí refleja una relación desigual entre comunidades y empresas.
Para Juan Carlos Preciado, quien es experto en derechos indígenas y ha trabajado durante décadas en la Amazonía, aunque acá podrían haber responsabilidades que recaen en la empresa, también hay problemas que son propios del mecanismo de los mercados de carbono. “Acá hay un problema estructural y es que han prevalecido las reglas del mercado y no hay una compresión del lugar de los pueblos indígenas como benefactores de la humanidad y no como beneficiarios del mercado. Un relacionamiento que debería estar basado en un propósito vital, hemos entrado en una transacción de mercado y ahí hay un desequilibrio que no valora el aporte que hacen los sistemas de conocimiento indígena como beneficio al resto de la humanidad”, explica Preciado.
Pero los efectos de las discusiones internas que dieron fin al proyecto en el resguardo Ticoya, han dejado huellas en la legitimidad de las autoridades indígenas en este territorio. Un poblador que prefirió mantener su nombre bajo reserva dijo que su confianza en Aticoya se desmoronó luego de lo sucedido con el proyecto. “Lo que uno ve es que las comunidades ya no creen en ellos, han perdido credibilidad”, contó.
Además, Damancio dice que en la última conversación que él tuvo con una persona representante de la empresa multinacional, fue informado de que aún había un saldo por cobrar producto de la venta de bonos de carbono, pero al haberse finalizado el contrato este sobrante nunca se depositó en las cuentas de la autoridad indígena.
 Puerto Nariño es un pequeño municipio ubicado en el extremo sur de Colombia, a dos horas de Leticia, capital de Amazonas. Foto: Esteban Tavera
Puerto Nariño es un pequeño municipio ubicado en el extremo sur de Colombia, a dos horas de Leticia, capital de Amazonas. Foto: Esteban Tavera
Climate Tracker América Latina le consultó a la oficina de prensa de South Pole sobre estos dineros y otras dudas respecto al proyecto, pero la única respuesta recibida fue un correo electrónico en el que dicen: “Dado que se trata de un proyecto con el que prácticamente no hemos tenido contacto durante más de dos años, lamentablemente no podemos comentar ni proporcionar más información sobre su situación actual”. Antes de la publicación también se consultó a la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono) pero no respondieron a nuestras preguntas.
La larga espera de una regulación
En agosto de 2024, la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, le dijo al Congreso de la República que esa cartera ya estaba alistando un marco regulatorio para los mercados de carbono en el país.
Aseguró que esa regulación pondría en el centro a quienes son propietarios del uso del suelo, activaría el rol de las instituciones del Estado en este tipo de proyectos, e incrementaría los beneficios para las empresas comprometidas con la descarbonización.
Esa regulación nunca fue publicada y, a corte de agosto de 2025, este sigue siendo un mercado sin regulación en el país. Solicitamos insistentemente una entrevista con la ministra Lena Estrada Añokazi, pero en medio de esta reportería ella renunció a su cargo y no fue posible recibir una respuesta afirmativa. La nueva ministra encargada, Irene Vélez, tampoco accedió a hablar o a responder las preguntas sobre la regulación que está pendiente.
En otro frente, la Corte Constitucional falló una tutela en 2024 a favor de una comunidad indígena de la Amazonía que pidió la protección de varios de sus derechos fundamentales ante una empresa desarrolladora de proyectos de bonos de carbono. En esa sentencia, identificada como T-248 de 2024, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que lidere la creación de un protocolo con perspectiva étnica para este tipo de proyectos. Tampoco se conocen avances de esto. y ninguna de las fuentes consultadas en Puerto Nariño dijo saber sobre algún tipo de consulta a sus comunidades, que ya han sido afectadas por estas iniciativas.
Chiesie Salinas, coordinadora de la Línea de Justicia Ambiental de Akubadaura, una organización que acompaña desde hace 11 años a comunidades indígenas en la reivindicación de sus derechos, dice que casos como el de Aticoya dejan ver con mejor claridad un gran vacío que hay en este mercado y que el Estado no está atendiendo: lo que sucede luego de la finalización o la salida de estos proyectos.
“Aunque el comercio de bonos de carbono parece una economía distante e intangible, es una realidad que impacta y genera transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas dentro de los territorios, cuyos costos no son asumidos por las empresas ni sus funcionarios, sino por las comunidades que habitan esos espacios. Esta asimetría refuerza relaciones desiguales que el Estado debe corregir”, explica Salinas.
Además, dice que una futura regulación de este tipo de mecanismos en Colombia debería involucrar cinco criterios clave: el reconocimiento de carácter territorial y cultural de los pueblos indígenas, la exigencia de estudios de impacto post-desembolso en comunidades beneficiarias, la creación de mecanismos de seguimiento y control a contratos privados de carbono, la participación efectiva de comunidades en la elaboración de normativas ambientales, y el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Pero aún nada de esto se está materializando y no hay claridad por parte del Ministerio de Ambiente sobre si se hará esta regulación y cuándo será. Mientras tanto, en el Resguardo Ticoya, las 22 comunidades, aunque ahora se enfrentan a problemas nuevos, como la división política y el narcotráfico, han decidido mantener sus labores de cuidado de la naturaleza, así no haya un proyecto de créditos de carbono que les pague por eso.
*Este reportaje forma parte del especial “Carbono, tierra y fuego en Sudamérica: el estado de los sumideros de la región”,
un proyecto de Climate Tracker América Latina con el apoyo del Pulitzer Center Rainforest Grant.
Fuente: EL ESPECTADOR