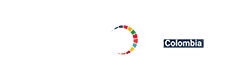Dirt throwing vs. greenwashing

Por: Brigitte Baptiste | Rectora de la Universidad Ean
Así como hay “lavado de cara” ambiental, hay mucha agua sucia que se tira a los demás sin fundamento, sólo para atacar a quienes no piensan de manera similar. Nada nuevo, es cierto, siempre se ha acudido a mentiras desde la supuesta autoridad moral de las causas nobles, pero hoy día hay que volver a hacer visible la trampa, porque la acusación de “greenwashing” se está aplicando a todas las empresas, instituciones e incluso comunidades que, tratando de avanzar en su sostenibilidad, encuentran que nada es suficiente, nada es satisfactorio para quienes reclaman una especie de “todo o nada” en términos ambientales. Si una empresa lanza una campaña de eficiencia energética o compara bonos de carbono, al cadalso, sólo está tratando de simular un compromiso. Claro, para los radicales, deberían desaparecer las empresas, se entiende luego que nada de lo que hagan podría ser aceptable: el capitalismo verde es un imposible, según ellos. Sin embargo, en ese juego de absolutos, hay alternativas a la polarización inútil.
Cuando hablamos de transición energética, alimentaria o industrial, por ejemplo, debemos aceptar que en la gradualidad del cambio habrá inconsistencias con la teleología de la norma, es decir, no todo lo que hagamos parecerá coherente con la meta. Se trata de una particularidad de los sistemas complejos, donde para alcanzar una meta a veces haya que deshacer algunos pasos, o, como dice el adagio popular, retroceder uno para avanzar dos. También, entender que lo que es sostenible en una escala, no lo es en otras. CS Holling, uno de los pensadores más influyentes en la ecología contemporánea, nos ayudó a entender que un río forma remolinos y permite corrientes inversas en su devenir para estabilizar su curso. En este sentido es donde podemos aceptar las paradojas de seguir extrayendo y utilizando petróleo en Colombia en tanto construimos las capacidades energéticas renovables que requeriremos en unas décadas.
Tirar agua sucia a las iniciativas de sostenibilidad de terceros con el argumento de que no contribuyen realmente con la sostenibilidad requiere más pruebas que las fotografías del momento, o el reclamo al “sentido común”: se requiere cortar árboles para plantar nuevos bosques, se requiere demoler ciudades para abrir espacio al nuevo hábitat compartido entre personas y biodiversidad. La construcción verde, por ejemplo, es un avance muy significativo de la sociedad, y no existen desarrolladores públicos de vivienda que lo estén haciendo. De hecho, no hay desarrolladores públicos de vivienda hace mucho tiempo, porque la actividad es extremadamente sensible a la corrupción y el populismo, de ahí que sea el sector privado el que lo haga de la manera más eficiente y donde reposan las expectativas de innovación más interesantes ante la crisis climática.
En nuestras ciudades abundan los desiertos verticales, es cierto, abundan edificios estériles. Pero cada vez hay más bosques creciendo sobre moles de cemento, acero y cristal, demostrando que es factible diseñar ecosistemas totalmente diferentes a los del pasado, libres además del esencialismo de quienes hablan de “la naturaleza” como un espacio o un estado sublime de lo humano que solo se alcanza sin tecnología o concreto. La sostenibilidad de las ciudades es una tarea de diseño ciborg, donde lo digital y lo biológico se funden en una nueva propuesta de hábitats sostenibles, y eso requiere mucha experimentación. Seguro que en medio del proceso hay simulaciones y falsas promesas, pero no podemos sacrificar la búsqueda de sostenibilidad solo por la sospecha: el ambientalismo tiene una responsabilidad ética tan exigente como la de aquellos a quienes critican, y empuercar (dirt throwing) no se corresponde con ella.
Fuente: LA REPÚBLICA