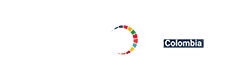¿De qué sirven los rankings si persisten las brechas?

Por: Martha Patricia Castellanos Saavedra
Es clave que el impacto de la educación superior se concentre en que la producción científica revierta una solución a problemas del entorno, sociales y para el progreso de toda la humanidad
En la educación superior están de moda los rankings de todos los tipos, los que miden las publicaciones, los productos de investigación, la movilidad internacional e incluso los proyectos sociales,; sin embargo, las posiciones que se ostentan en tales mediciones no reflejan una correlación con la disminución de la pobreza, con el aumento de la equidad, ni con la preservación de los derechos humanos. La educación superior, como bien lo resalta Unesco, es un rico patrimonio cultural y científico que permite el desarrollo personal y promueve el cambio económico, tecnológico y social. Es, además, el espacio donde el pensamiento crítico se fortalece y el conocimiento se debe poner al servicio de las posibles soluciones de las complejidades que enfrenta la humanidad, desde el desarrollo de acciones concretas.
El impacto de la educación superior debe concentrarse en que la producción científica revierta a la solución de problemas del entorno, sociales y para el progreso de la humanidad. Las patentes, las citaciones, las innovaciones deben ser vehículos que llevan al conocimiento a desarrollar cambios concretos para mejorar al planeta, pero en cambio, en el mundo se observan ciudades que cuentan con universidades prestigiosas, casi que conformando clústeres de conocimiento, mientras que a su alrededor la descomposición social es latente, como ocurre, por ejemplo, en San Francisco, que mientras la academia avanza en biotecnología y nuevas aplicaciones tecnológicas, la ciudad se deshace socialmente como se evidencia en varios titulares de prensa. Lo mismo, está pasando en América Latina y en sus principales ciudades.
Ielsac ha resaltado el aumento en la cantidad de instituciones de educación superior en el mundo; no obstante, esta tendencia no está revertiendo en la formación de seres humanos conscientes y responsables, todo lo contrario, incluso estamos ante el surgimiento de una barbarie contemporánea como la llama Bernard Charlot, en la que las redes sociales son la plataforma para degradar a las personas, para generar violencia política, de género y religiosa. Ante este escenario, la educación superior debe retomar su responsabilidad indelegable, la formación de personas que piensan críticamente, que actúan con ética y que son capaces de resolver los conflictos desde una cultura de paz y justicia social, función que se debe enriquecer con la productividad científica, pero no desdibujarse por esta.
La universidad por su concepción debe ser fuente de desarrollo, garante del debate académico, de la resolución pacífica de conflictos y líder en la formación de ciudadanos integrales que respetan la constitución y la democracia. Por ello, la responsabilidad social universitaria debe dejar de ser un proyecto con inicio y fin, debe dejar de ser también una campaña para sembrar árboles o una jornada esporádica de atención a poblaciones marginadas, lo cual, minimiza su esencia pedagógica y ética. Debe, entonces, convertirse en la esencia formativa de cualquier disciplina, enriqueciendo la gestión universitaria, tal y como lo afirma Vallaeys. Por tanto, cada profesional debe aportar desde su criterio formativo a la sociedad, para que la tan anhelada movilidad social que promete la universidad, de cimiente en mejores ciudadanos que respeten los derechos humanos y prioricen la vida.
Incorporar la responsabilidad social universitaria en la misión formativa conlleva a que la educación superior forme integralmente, no solo para asumir desafíos laborales, sino para el desarrollo humano y social. Luego su labor no es transmitir contenidos, sino potenciar la humanidad, por tanto su verdadero impacto no se mide por el número de artículos publicados, sino por cuántas vidas transforma y por cuántas brechas reduce.
Fuente: LA REPÚBLICA